Por Adriana Fernandez Vecchi
Marshall McLuhan, en su célebre obra Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano, sostuvo que “el medio es el mensaje” (McLuhan, 1996, p. 7). Con esta afirmación, planteaba que la forma o medio a través del cual se transmite un contenido tiene un impacto más profundo en la sociedad que el contenido mismo. Para McLuhan, cada medio modifica la escala, el ritmo y el patrón de las relaciones humanas, configurando el modo en que el mensaje se percibe e interpreta, más allá de las palabras o ideas concretas. La estructura mediática, en su perspectiva, es inseparable de los efectos sociales y culturales que genera. Sin embargo, esta formulación, tan potente como provocadora, merece ser interrogada desde la perspectiva de la consistencia entre medio y contenido. Si bien es cierto que el medio condiciona la forma de recepción, sostener que el mensaje se subsume enteramente en el medio corre el riesgo de diluir la responsabilidad ética, política y epistemológica de lo que se comunica Debemos también pensar a quienes pertenecen esos medios.
A su vez, la noción mcluhaniana puede ser revisada a la luz de las teorías del biopoder. Como advierte Foucault (2007), los dispositivos mediáticos pueden funcionar como tecnologías de gobierno de la vida, administrando cuerpos, afectos y subjetividades. Su potencia radica no solo en informar, sino en orientar conductas, consolidar creencias y delimitar lo pensable. En contextos contemporáneos, los medios no son neutrales: forman parte de engranajes de poder hegemónico que articulan intereses políticos, económicos y epistemológicos de carácter colonial.
La crítica a McLuhan se robustece si se incorpora la noción de colonialidad del poder formulada por Quijano (2000), para quien las estructuras coloniales no desaparecen con la independencia formal, sino que persisten en la organización del trabajo, el control de la economía y la producción del conocimiento. Los medios masivos operan, en este sentido, como canales privilegiados para la reproducción de narrativas que legitiman dichas estructuras. Esto conecta con la lectura de Althusser (1970) sobre los aparatos ideológicos de Estado, donde los medios ocupan un lugar central en la reproducción de las condiciones de dominación, moldeando las subjetividades para garantizar la continuidad del orden social establecido.
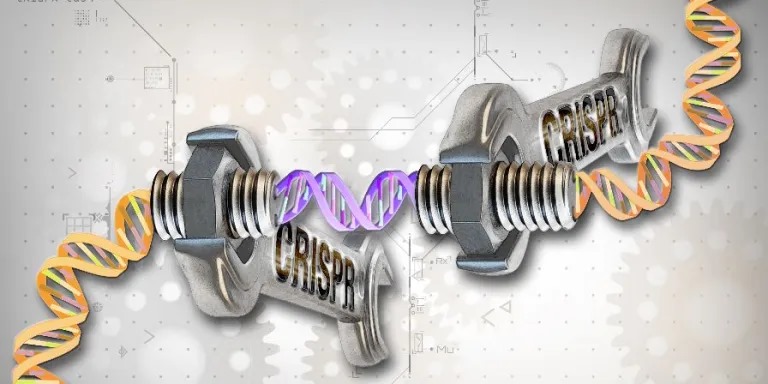
En la Argentina reciente, estos marcos conceptuales permiten comprender cómo sectores de la derecha lograron apropiarse y estimular el uso intensivo de los medios para instalar una narrativa propia. No se trató únicamente del dominio técnico de la plataforma, sino de la capacidad de articular un relato político frente al vacío generado por una dirigencia popular que no supo sostener las expectativas colectivas ni ofrecer una propuesta movilizadora. En este escenario, los medios funcionaron como catalizadores, pero fue la existencia de un mensaje definido lo que permitió que esas narrativas se consolidaran.
Aquí se revela un matiz decisivo: el medio, sin un contenido sólido y orientado a fines claros, genera más incertidumbre que certezas. La potencia de los medios no reside únicamente en su capacidad técnica, sino en la direccionalidad política que articula el mensaje que transmiten. La derecha en Argentina no triunfó únicamente porque controló medios, sino porque ofreció una propuesta definida —aunque cuestionable en términos democráticos— en un escenario de desilusión social. De este modo, la comunicación política no puede reducirse a la fascinación por el dispositivo técnico: para comprender qué herramienta se debe emplear, primero es necesario saber “qué” se quiere comunicar y, solo entonces, gestionar el “cómo” de su transmisión.
El medio influye, pero no determina en forma absoluta. El mensaje conserva su centralidad cuando se asienta en la consistencia entre forma y fondo. La verdadera eficacia comunicativa —y política— exige una articulación deliberada entre contenido y soporte, evitando tanto el fetichismo del medio como el vaciamiento del mensaje.
Reconocer esta interdependencia es, quizás, el verdadero desafío de una comunicación ética y política decolonial de nuestro tiempo en un mundo donde los medios se multiplican y los mensajes, a menudo, se dispersan.
Referencias bibliográficas
-Althusser, L. (1970). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Siglo XXI.
-Foucault, M. (2007). Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978) (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
-McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano (T. Fernández Aúz, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1964)
-Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, 201–246. CLACSO

Interesante, me resultó, leer sobre este autor tan valorado en la facultad por los años70